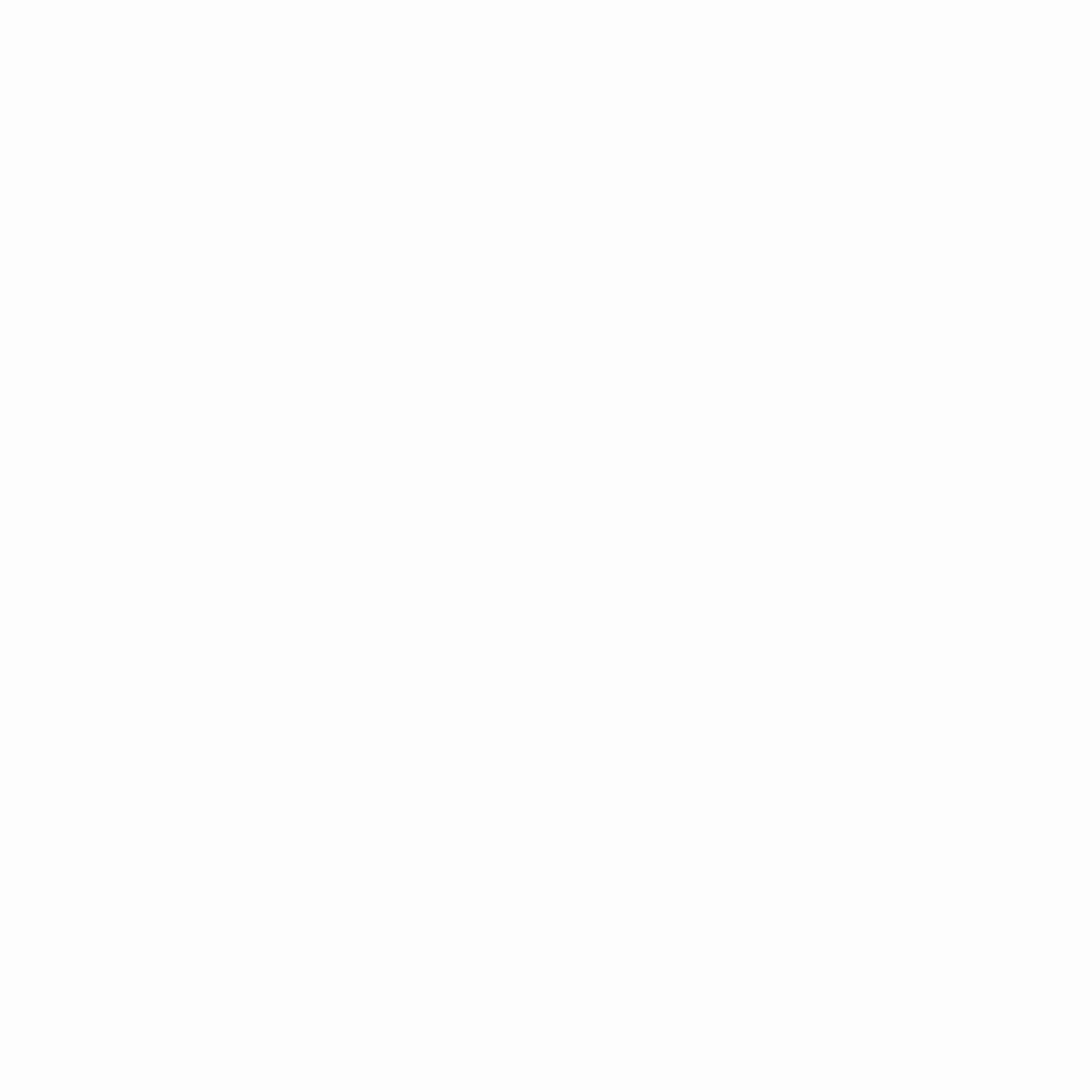Los medios de comunicación españoles recuerdan con insistencia que la ultraderecha gana cada día más adeptos incluso (o sobre todo) en los estratos populares más bajos, y en los tramos de edad masculinos más jóvenes. En ello parecen complacerse no solo las fuerzas políticas de las que extraen su segura victoria electoral, sino también, con un cierto masoquismo inconsciente, fuerzas progresistas que deducen de su ineluctabilidad una necesaria travesía del desierto que nos conducirá a nuevos espacios de insumisión constituyentes en un porvenir asimismo asegurado: Les lendemains qui chantent. Y en este pronóstico, el partido ya no es el príncipe sino un profeta que declama a los cuatro vientos: “el fin del ciclo se acerca”
Porque por doquier se habla de agotamiento del ciclo. El ciclo es la palabra clave porque sugiere un gradual proceso de conquista de derechos gracias a condiciones objetivas favorables unidas a la acción de un sujeto informe, popular en su sentido más primigenio, representado por un sujeto partido-movimiento que cuestionaba las formas partidistas hasta el momento existentes. Este partido que se declara heredero del 15M – los indignados – ha sabido extraer de una resistencia articulada por los movimientos sociales un nuevo paradigma construido sobre la necesaria transformación de elementos fundamentales de la regulación del espacio público y ciudadano.
Acompañando a otros sujetos colectivos, ha forzado políticas sociales y garantistas por parte del Estado que han cristalizado en posiciones ventajosas para grupos especialmente vulnerables social y culturalmente discriminados. Ciudadanía social e identidades de género parecen ser, para este ciclo político, los ejes centrales por los que avanza. No se sabe por qué se omite en este discurso que en el centro está el trabajo y su contemplación simultánea como sujeto político y objeto de regulación como condición de una existencia colectiva que da seguridad y dignidad a la mayoría de la población, pero parece que no es de buen tono subrayar que este elemento ha sido el determinante real del proceso reformista en la experiencia reciente española.
Parece que errores e insuficiencias de todo tipo y el agotamiento de la comprensión especialmente social de la intervención pública tras la etapa Covid, ha propiciado, comenzando en las elecciones del 2023, confirmadas en las europeas de junio de 2024, un giro conservador y la captura del marco de referencia mediático y cultural por parte de la ultraderecha.
Esto se ha definido como agotamiento del ciclo progresista e inicio de un nuevo ciclo en un sentido contrario, donde la ultraderecha ocupa una posición cultural y mediáticamente hegemónica orientando el marco de discusión pública. Así que los analistas políticos – y los creadores de opinión – explican que el ciclo que comenzó en el 2011 se agota quince años después y se invierte circularmente la situación.
Conviene recordar, sin embargo, que históricamente el movimiento emancipador tenía como referencia un cambio radical, profundo, de las estructuras económicas, sociales y políticas. Es decir, era fundamentalmente revolucionario. Me refiero a tiempos remotos, por ejemplo, años treinta del siglo pasado, antes de la guerra civil que fue una guerra de clase, la dictadura triunfante y la transición a la democracia, es decir, en España de antes del 2011, desde luego.
Pero el motor de esta lucha se basaba en la negación de la explotación y la dominación en el trabajo asalariado, puesto que era el trabajo el centro neurálgico de la conformación de una subjetividad colectiva alternativa y confrontada al orden del capital en sus diversos estratos.
En este proceso se fundían de forma compleja – ¿dialécticamente? – las luchas cotidianas contra la explotación que perseguían la mejora de las condiciones de vida o trabajo de hombres y mujeres, con una meta o destino general, común a todas y todos, la subversión del sistema político y económico o su colapso o al menos su transformación decisiva.
Miremos hacia atrás sin ira. Nunca la socialdemocracia manejó bien esta doble referencia, y en su mejor época utilizó la teoría revolucionaria al servicio de la política reformista, convencida por otra parte por un determinismo histórico muy fin de siglo XIX que encuadraba los procesos sociales en el ámbito del “devenir natural”, convencidos de la certeza ineludible del advenimiento del socialismo y el consiguiente declive del capitalismo, e incapaces de fusionar luchas cotidianas y sustitución del sistema.
Como señaló Lelio Basso, el marxismo de la II Internacional supuso “un gradual abandono de las aspiraciones subversivas y una gradual aproximación a las instituciones, a los valores, a la cultura y en fin, a la ideología fundamental de la sociedad burguesa” en una asimilación de ésta que se fue produciendo ciertamente de manera no uniforme. El derrumbe del sistema era en todo caso un acicate o un incentivo del momento “subjetivo” expresado en el voto, con independencia de las condiciones materiales y los procesos “objetivos” de transformación de la realidad.
Es evidente que la forma de concebir el cambio social y político ha cambiado a su vez de manera profunda. El segundo aspecto a que antes nos referíamos, el objetivo final de la acción política de resistencia y oposición al sistema capitalista, ha desaparecido por completo de los programas, de la estrategia y de la táctica de los partidos progresistas. Incluso los que se declaran anticapitalistas reconocen que no hay un modelo político de sociedad socialista que pueda ser verosímilmente compatible con el marco geopolítico en el que se mueve la acción política democrática en el estado español.
Es decir que el cuestionamiento radical del tipo de sociedad en la que vivimos y la formulación de otro tiempo y lugar que posibilite la emancipación del dominio y la explotación en todos los espacios públicos y privados de las clases subalternas, ha ido desapareciendo poco a poco, asimilado a un orden de valores y de representación de la realidad que en líneas generales reproduce la concepción del mundo burgués y liberal que se considera inmodificable. Lo que no impide la crítica, ciertamente.
No es una sociedad justa, y el capitalismo “de libre mercado” genera una creciente desigualdad, incrementada exponencialmente en la etapa del globalismo y la epifanía del pensamiento neoliberal y las políticas correspondientes dando lugar a un cuestionamiento generalizado del concreto proceso de plasmación de la realidad normativa, social y cultural de la economía capitalista hiperglobalizada y financiarizada.
No hay sin embargo una alternativa verosímil que pueda sugerirse como una propuesta atractiva de superación del momento actual. La ciudad futura está difuminada, borrosa, y no se puede ni entrever sus contornos en una niebla conceptual y argumentativa. Solo cabe resistir y enmendar lo existente, y ese conservacionismo resignado, cuando no entusiasta, es la tónica general de la parte socialista del gobierno de coalición en España que la minoría de Sumar no es capaz de transformar y poner en marcha.
Posiblemente haya una cierta dificultad en transferir, en el plano político-electoral, las mejoras evidentes en las condiciones de trabajo logradas a través de la acción combinada de la movilización sindical y la reforma impulsada desde las instituciones públicas estatales en materia de trabajo y de Seguridad Social a un conjunto amplio de personas que experimentan emocionalmente una sensación de rechazo y de repulsa hacia las condiciones en las que se desarrolla su propia existencia y que provoca una reacción violenta respecto de su propia infelicidad.
Pero es evidente que esto va construyendo una corriente de opinión difusa, también informe, marcada por la hostilidad y la desafección hacia el ámbito específico de la política, que se percibe como un lugar sembrado por la corrupción y la ineficacia. Una constante que es reiterada por la propaganda masiva de la ultraderecha y sus sostenedores e inversores.
La constatación de la ineficacia de la política que la izquierda concibe como un instrumento para cambiar las cosas y la vida de la gente, se transmuta en rabia contra la propia política y sus actores principales, que se expresa a su vez en el momento subjetivo del voto mediante el apoyo a las opciones que desprecian la democracia y el pluralismo y refuerzan los valores de autoridad y violencia. Una violencia que se quería proyectar contra el espacio público administrado por las fuerzas democráticas y pluralistas pero que realmente se convertirá en su momento en violencia contra ellos mismos.
Lo que parece entonces es que el tan manido fin de ciclo político quiere decir que no es ya posible focalizar la acción colectiva en nuevas y mejores condiciones de vida y de trabajo ni de conectar la angustia y el desasosiego personal con la exigencia de lograr un nuevo orden social y económico.
Hay una corriente principalmente emocional que aprovecha el momento individual en el que se produce el escrutinio popular sobre la acción política – y de los políticos – para expresar una recusación completa de los actores a los que se señala como más visibles y presentes en una escena que se repudia. La brutalidad de las ideologías iliberales que personifican Trump, Bolsonaro y Milei se complace en estimular esa rabia como seña de identidad de unas comunidades políticas regidas por el autoritarismo y la imposición.
Pese a lo que opinen tantos sobre la inevitabilidad de este marco de referencia y de sus conclusiones electorales, es importante insistir en la posibilidad de una política para todas y todos que progresivamente haga mejor la existencia de las personas. Aunque eso implique contradecir la natural evolución pendular que se predice para los ciclos políticos que supuestamente oscilan de izquierda a derecha y vuelta a empezar buscando un equilibrio inexistente. Pero desconfiemos de estas certezas si realmente queremos poner en práctica las políticas emancipatorias en el actual contexto de desigualdad económica, social y cultural que a la postre reposa en la explotación y el dominio sobre la fuerza de trabajo.